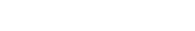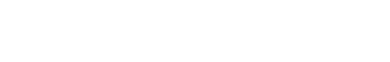OPINIÓN
TRIBUNAABIERTA
¿Quién encargó las camas del Clínico?
UAN VELLIDO/
Imprimir noticiaImprimir Enviar noticiaEnviar
UN anestesista y un celador empujan la cama del paciente recién salido del quirófano. Es práctica habitual que el médico especialista en hacer dormir a los pacientes acompañe al enfermo, una vez intervenido quirúrgicamente, mientras se le traslada desde la sala de operaciones hasta la de reanimación.
De esta forma, el encamado y los sanitarios se dirigen a los ascensores centrales del hospital, que no son sino los ascensores públicos y atestados de visitantes; de niños, de ancianos, de enfermos que acuden a las consultas o a cualesquiera de las nueve plantas de especialidades del Hospital Clínico de Granada. Es decir, los enfermos que entran y salen del quirófano, han de pasar, antes y después -inconscientes o no, postrados en sus camas respectivas- por los dos ascensores públicos que utiliza toda persona que acude al hospital.
Y es que los montacargas de los pasillos, los más cercanos a los quirófanos, los de uso interno del hospital y, por tanto, los originalmente destinados al traslado de pacientes hospitalizados, no sirven para este menester, porque el que se ocupó de encargar las camas -¿compradas, o en alquiler?- no se preocupó -quid divinum- de tomar las medidas de los ascensores. Y resulta que las camas no caben. No caben.
A duras penas, el lecho rodante entra en uno de los dos únicos ascensores centrales y públicos del hospital, a condición de que todo el mundo se apresure a abandonarlos inmediatamente, como si se tratara de un simulacro de incendio: «¿Sálganse del ascensor, por favor!», proclama a voz en grito el celador, o la celadora, mientras empuja la cama y -con calzador- se cuela como puede al fondo, arrastra la cama tras de sí y procura, apretándose entre la pared del ascensor y el cabezal del catre, que el anestesista, si puede -claro, siempre con calzador- quede igualmente aprisionado entre los centímetros justos que median entre la cama y la puerta del montacargas.
Atónitos, entretanto, los demás usuarios del ascensor -nunca mejor dicho, por cierto, pues usuario es aquel que tiene derecho de usar de una cosa ajena con cierta limitación- y cuantos van de tránsito o esperan, siguen la escena atentos, en corrillo -perplejos, zurumbáticos- en ese trance de introducir, empujar y apretar. Un espectáculo, vamos. Pero un espectáculo diario y cotidiano, que se viene repitiendo desde hace más de dos años, sin que la criatura que olvidó medir las camas y los ascensores haya tenido ocasión de hacer nada -a lo que se ve- por enmendar el entuerto.
No sabe uno, a ciencia cierta, si todo esto es producto de la primera modernización de Andalucía. O de la segunda. Y tampoco está uno al tanto de si los responsables del SAS ignoran el tráfago de las camas del Clínico por los pasillos o, simplemente, tan ocupados como están en salir en todos los cuadros, no han tenido tiempo aún de solucionar tamaña pequeñez. ¿O será que estas camas están pensadas para el nuevo hospital del Campus de la Salud, esa panacea que hace más de tres lustros fue presentada en la Universidad de Granada como una de las siete maravillas del mundo?
En este punto, es preciso reconocer que tan esperpéntica escena tiene, así, sobradamente entretenidos a los muchos pacientes y acompañantes que aguardan, en la sala de espera, es decir, en el vestíbulo del ascensor, a que les toque su turno.
De no ser por lo penoso del asunto, por los afligidos pacientes -abatidos, postrados- una vez más humillados en esa exhibición pública, objeto como son de tantas miradas, en el tránsito de una sala a otra, mientras su cama es zarandeada por los pasillos del hospital en busca de un ascensor que no siempre llega a tiempo; si no fuera por la tristeza de los familiares que suben o bajan las escaleras, a zancadas, para seguir el itinerario de la cama y el enfermo; si no fuera por la rotunda vergüenza, por la impotencia, por el respeto que muestran los profesionales de la sanidad; alguien debiera hacer, de esta comedia grotesca, un sainete del SAS; un sainete de un día real en los hospitales andaluces, tan lejos de la propaganda gubernamental y de sus tropos de fácil verborrea, tan lejos del buen talante y las lisonjas y las alabanzas y la desvergonzada política de predicar lo contrario de lo que se practica.
Acaso, en ese sainete, alguien debiera detenerse en los malabarismos que los sanitarios han de hacer cada día para atender una avalancha de enfermos -nuestra cacareada medicina social, la más social del mundo, se ha convertido en un tumulto de demandas de hospitalización sin correspondencia de medios humanos, ni de recursos tecnológicos, ni de presupuestos- que se acentúa con el incremento de la inmigración -legal o no- y con la picaresca de muchos enfermos de otras nacionalidades que, a sabiendas de las facilidades que aquí tienen para ser ingresados, viajan a nuestro país sólo para ser intervenidos, quirúrgica y gratuitamente, por una operación que en su país de origen habrían de pagar de su propio bolsillo.
Si se pregona modernidad, solidaridad y medicina social, es preciso acompañar los buenos talantes, y los dulces altruismos, con presupuestos capaces, con contrataciones suficientes, con recursos, con planificación; pero eso supondría sustituir la política de la sonrisa y la palmadita en la espalda por el rigor en el trabajo y en la gestión.
Los sanitarios practican, entretanto, la llamada medicina defensiva, pues a la falta de medios, a la ausencia de sustituciones, al caos administrativo y de gestión hospitalaria, ha de añadirse el llamado «síndrome del quemado», -una suerte de hartura profesional, ya descrita por los psicólogos, resultado de un cúmulo de impotencias y ninguneos, cuando no de acoso laboral, que vienen a colmar el vaso de muchos años de vocación socavada- y también el afán de lucro de los pacientes, exportado de Estados Unidos -sólo que allí la medicina es privada- que aspiran en tropel a utilizar en su beneficio toda situación extravagante, sea o no susceptible de denuncia -con independencia de los errores y negligencias, que los hay, como en todas las profesiones-, y parece como si anduvieran al acecho del más pequeño descuido para acudir al juzgado de guardia y solicitar -«interponer una demanda», dicen- una indemnización generosa; aunque, al contrario, no se denuncian los abusos, los malos tratos, la exagerada grosería, de tantos enfermos y familiares que se comportan en el hospital como en las cuadras de su propio cortijo -gañanes, tontivanos, navajeros, perilustres, engreídos, carteristas, tunantes, cotorrones, guarros, trotaconventos, indigentes-: y allí escupen, vociferan, discuten y exigen, sin que nadie ose llamarles al orden; como amos espurios que fueran de una alquería.
Otra vez el sainete: a la vergüenza ajena que sufren los sanitarios y las buenas gentes se suma la constante impotencia de cada día: ¿quién impedirá los escupitajos en los pasillos de los hospitales? ¿quién dirá a voces que la media de plazas hospitalarias por habitante en los hospitales españoles es casi el doble que la media de plazas con que cuentan varias ciudades andaluzas? ¿quién cambiará tanta falsía política por hechos fehacientes? ¿quién encargará las camas?
Descargar