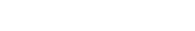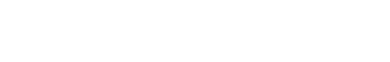El sólo hecho de pensar en escribir sobre el cambio de color que experimenta la nariz de una persona cuando miente, me ha proporcionado unos momentos de distensión evasiva (vamos, que me hizo mucha gracia), que no vienen nada mal en estos tiempos, al imaginar tal reacción cutánea en las comparecencias de personajes públicos en televisión, en mítines políticos, en entrevistas de trabajo o, simplemente, en nuestras relaciones personales.
Tengo que empezar por aclararles que el título que he empleado en este artículo no es correcto en un sentido estricto, ya que aunque en el fondo el cuento de Pinocho se hace realidad, no lo es en la forma, es decir, que se descubre al mentiroso no porque le crezca la nariz, sino porque se le pondrá roja la punta, debido a un descenso de la temperatura de su apéndice nasal cuando esté mintiendo.
Este fenómeno es una de las conclusiones de un estudio realizado por dos científicos de la Universidad de Granada, donde por primera vez se ha aplicado la psicología al ámbito de la ‘termografía’, técnica que se basa en la detección de temperatura de los cuerpos para ver si una persona miente o dice la verdad. Así, el citado estudio demuestra que según el estado emocional de las personas, la temperatura del cuerpo varía, ya que, por ejemplo, cuando se presentan brotes de ansiedad, se produce un aumento de la temperatura de la cara y, sin embargo, si mentimos, estos cambios térmicos se producen solamente en la nariz y justo en ella.
La mentira distorsiona o niega la plena conciencia la realidad por razones que van desde la necesidad personal de procurarse una valía que no se tiene, sin tener que pasar por esfuerzos, sacrificios y penurias, hasta la miseria que representa el expandir falsos rumores para disminuir el valor de las personas que envidia. Tanto por una u otra razón, ha de ser destacable que, en nuestra sociedad, el hecho de no decir la verdad no sea considerado ni ético ni moral, o que en algunas religiones como la católica sea considerado como pecado, prohibiendo expresamente el acto de levantar falso testimonio o de mentir.
Lo paradójico del asunto es que, dando por bueno la consideración del párrafo anterior, la mentira está a la orden del día y es benévolamente aceptada, llegando a considerarse alguna de ellas como «piadosa», término que dulcifica sus efectos nocivos, justificándose en el irremediable hecho de que, a veces, no tenemos más remedio que mentir dadas las circunstancias y, por supuesto, en evitación del mal mayor que significaría decir la verdad. En consonancia con esta ineludible obligación, se reconoce cierta habilidad al mentiroso que no es cogido en un renuncio, porque sabido es que la mentira tiene las patas muy cortas y «Antes se pilla a un mentiroso que a un cojo».
No obstante, como he empezado este artículo de buen rollo, quiero terminarlo de la misma forma y, en consecuencia, no quisiera yo que nadie se quedará preocupado por miedo a sentirse pillados in fraganti cuando su napia parezca una luz de freno, por lo que les voy a tratar de consolar diciéndoles que esta técnica termográfíca no es tan novedosa, ya que hace tiempo que la utilizan los soldados de EE: UU. en sus interrogatorios, aunque, dicha sea la verdad, no está científicamente probado que el cambio de color en la cara de los presos se debiera únicamente a su práctica y no a otras más manuales, nunca mejor dicho.
Además, siempre existe la táctica de negar la mayor, achacando el fenómeno cromático a una congestión en la nariz, a un problema de vasos capilares o a que viene disfrazado de payaso para alegrar al personal, aunque creo que, para los especialistas impenitentes del engaño, es preferible pensar que ahora se utiliza el polígrafo, y cuando dicho artefacto (O artefacta) dictamina que el sujeto interrogado es un mentiroso compulsivo, no sólo no le convierte en objeto de público escarnio, sino que, por el contrario, le proporciona una fuente de pingües ingresos. Vamos que el «Efecto Pinocho» les importa un ocho. Perdón, quiero decir un bledo.